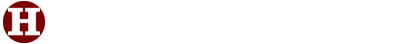El relojero de Ginebra
Reproducimos un relato inédito en el que se explora el agotamiento de una relación de pareja y los caminos posibles.
Por Sara Harb
SA Juan Reche
alen de casa en silencio. Han pasado el sábado discutiendo por asuntos triviales. No tienen aliento para salir, afuera –hace tres grados–, pero ya han comprado los tiquetes para ir al Grütli a ver una peli. Un encuentro sexual fallido ha ahondado en la frustración; en ese campo no se entienden.
Toman el tren hasta el centro, deciden caminar antes de la función. Ginebra, cuatro de la tarde, las calles llenas de gente que viene en sentido contrario, es como adentrase en un río humano de poco caudal. Caminan como si esa prisa de la ciudad no tuviera nada que ver con ellos. Andan con paso distinto, él delante como buscando conectar con cualquier persona que lo mire, que con un golpe de vista lo descifre, alguien que lo quiera como es. Ella mira los detalles del camino, un carro es una pincelada roja que atraviesa sus ojos para desviarlos al cielo, un tornasol mortecino que dice que pronto se hará oscuro.
Pasan por una relojería en la placita antes de la rue de la Confédération, que tiene un par vitrinas bien arregladas con relojes antiguos de marcas conocidas, que seguramente son los trabajos terminados del hombre mayor que con un monóculo, sentado frente a una de ellas, de cara hacia la calle, arregla un reloj. Está tan concentrado que nunca percibe la presencia de ella, que lo observa con la nostalgia de saber que es un oficio en vías de extinción. Lentamente saca una cámara de su bolso, hace una foto de la vitrina y luego un primer plano del relojero. A través del lente percibe que tiene un número tatuado en la parte interior de la muñeca, y aunque ella se queda mirándolo largamente, el relojero no la advierte parada ante él en la ventana.
El relojero ajusta las piezas de un reloj con el corazón abierto. Piensa en la carta que le dejó su padre cuando era apenas un adolescente. Le explica la historia del número en la muñeca y le recomienda que si algo le sucede busque a su amigo Jean-luc, un relojero que vive en Ginebra y que sabe que su hijo puede aparecer un día en su puerta.
Fue Jean-luc quien lo educó y lo introdujo en el fascinante mundo de los relojes: allí el tiempo es lo que menos cuenta, es el desafío de conseguir la precisión y el poder de poner en marcha el tiempo. Esa dimensión que para ella se había estancado y a la que solo podía acceder en sueños.
Decidieron volver a las puertas del Grütli, la película estaba por comenzar. Antes de entrar al edificio, él dice que no quiere ir al cine, que prefiere ir a un sauna que queda algunas calles
más abajo, y que volverá para cuando haya terminado la función.
Esa decisión le agrada. Luego del día que han tenido, entrar al cine sola, a ese útero silencioso y compartido de la sala oscura, le convendrá para reponer energías. Quiere dejarse ir en una historia que espera esté bien contada. Darkest Hours le parece el título exacto de lo que ellos viven como pareja, y un espacio para pensar le resulta un alivio. No se despiden, ella entra; él se aleja caminando hacia el frío del final de la tarde con las manos en los bolsillos.
Para llegar al sauna debe tomar el tranvía, pero decide hacer el recorrido a pie. Necesita una aventura que lo estremezca, que le diga que está vivo y no perdido en el sexo insulso de una relación en sus estertores. Camina a lo largo de los rieles del tranvía, se adentra en un túnel en el que hay un indigente acurrucado en el ángulo que hace una pared con una columna. Es joven, está sucio; se acerca, le pide un cigarrillo, él le dice que no tiene. Le ofrece: una mamada, diez; el culo treinta.
Él sigue de largo, llega hasta la puerta del sauna, entra, va directo al ‹vestier›. Antes habla con un fornido que da señas de conocerle. En toalla, entra a un cuarto amplio en el que hay gradas a un lado y frente a ellas un jacuzzi, cuya agua espumosa se mueve vertiginosamente. Solo hay un hombre mayor en toalla en un extremo del cuarto. Él decide sentarse en el lugar opuesto. El hombre mayor se le acerca, le hace un comentario sin importancia al que contesta con un mugido. ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Él lo ignora, el anciano le ofrece una mamada. Él duda, luego le dice que sí. El anciano se acerca, se arrodilla entre sus piernas. Se saca la caja de dientes y la pone sobre la baldosa de una grada, comienza a acariciarlo. Él no piensa en nada, se deja ir. De pronto el sonido de una puerta que se abre hace que el hombre mayor interrumpa el placer que le da su boca desdentada. Él despierta de su éxtasis. Cuando abre los ojos tiene ante sí al fornido de la recepción; ha contratado un masaje que lo relaje.
El deseo contenido todo el día lo saca a la calle con una gran frustración. Vuelve caminando, vuelve a pasar por el túnel. Ahora el indigente está de pie allí. Cuando lo reconoce se abre la camisa para mostrar el pecho de un hombre joven, magro, hermoso. Saca un cigarrillo, le pide fuego, se lo da. Ahora el indigente está muy cerca, él se deja hacer, lo lleva a una erección que pide solución, descarga en este joven toda su pasión.
En la oscuridad de la sala, ella prefiere no pensar en él, en su silencio, en su imposibilidad de amarla, de desearla. Siempre ha sabido cómo es él. Espera que algo de ternura pueda despertarle, hasta ahora solo ha recibido una especie de compasión. Son las horas más oscuras las que vive. En la inmensidad de su situación, dejarlo sería recomenzar. No sabe si tiene energía para eso.
La película termina, deja en la sala lágrimas que no corresponden al argumento mil veces contado de los hechos que produjeron el embarque de Dunkerque y las amargas tribulaciones de Churchill. No, lloraba por el rol de Clemmie, la mujer del héroe de guerra. Recuerda que detrás de un gran hombre hay casi siempre una gran mujer pero detrás de ella no hay nadie. Sin embargo, sale reparada de la sala, reconfortada por haber visto un film de fotografía correcta, de actuaciones extraordinarias, de momentos metafóricos, poéticos.
A la salida, él ya está esperándola. Cuando la ve, la abraza. —¿Cómo ha estado el sauna? —¡Ah! Ya sabes: sauna, masaje, jacuzzi...
News
es-co
2018-01-28T08:00:00.0000000Z
2018-01-28T08:00:00.0000000Z
https://elheraldo.pressreader.com/article/281526521487262
El Heraldo